A bailar en la 'Orquesta' de Miqui Otero: "Los hijos de gallegos emigrados somos peligrosos; crecemos mitificando Galicia"
Miqui Otero (Barcelona, 1980) acude a Galicia, la tierra de sus padres y donde guarda los recuerdos de los veranos de su infancia, para presentar 'Orquesta' (Alfagurara), su última novela. Antes de presentar en Santiago de Compostela -este miércoles presenta en en la liberaría Moito Conto de A Coruña a las 19 horas-, Otero atendió a Galiciapress para hablar de su última obra, los motivos para llevar la trama a un pueblo ficticio del rural gallego, las verbenas o la importancia que ha tenido el penalti de Djukic en su vida.
Cada vez que Miqui Otero cruza la frontera que divide Galicia del resto del mundo para volver al pueblo de sus padres deja de ser Miqui y se convierte en Miguel, ese hijo de emigrantes que encontraron en Barcelona las oportunidades que no ofrecía entonces A Mariña lucense. En su forma de ser y de escribir se pueden encontrar trazas del gen gallego del que también presume y que le hizo llevar su última novela a Valdeplata, un lugar que se localiza en Galicia pero que solo existe en ‘Orquesta’ y que podría estar en cualquier parte.
Dice estar feliz de presentar en Santiago, en parte porque estos viajes le permiten degustar el pulpo á feira que tanto le gusta pero que le resulta esquivo, hasta el punto de tener dificultades de comprarlo en la propia Galicia. “Intento no perdonarlo cada vez que vengo”, admite, antes de ponerse a bailar al ritmo de su ‘Orquesta’.
Estás ya en plena gira de presentación de ‘Orquesta’. ¿Qué te estás encontrando en las presentaciones? ¿Qué reacciones te trasladan los lectores?
La novela lleva cerca de un mes publicada y de momento va muy bien. Venía de ‘Simón’, con muchos lectores, y esto era un paso porque mis otras novelas estaban ambientadas en Barcelona, cogía un personaje y lo seguía muchos años… Era salir de mi terreno habitual y siempre hay esa incertidumbre, pero de momento está siendo magnífico, con lectores de todas las edades. Es curioso porque con esta novela, con personajes de todas las edades, ves a lectores mayores identificados con personajes más jóvenes y al revés. Resulta interesante. Ahora con esta gira lo que más ilusión me hacía, por razones obvias, era venir aquí, pero en todos sitios están saliendo muy bien las presentaciones.
Hay muchas formas de interpretar un libro como ‘Orquesta’ que toca tantos palos y tiene tantos personajes. Uno de ellos es desde la perspectiva del rural, ya que traes la trama a una aldea gallega, lejos de las ciudades. ¿Se peca mucho de llevar la acción siempre a Madrid o Barcelona? A lo mejor la literatura tiene ese punto de culpa de entronizarlas y hacer pensar que solo allí suceden cosas…
Tradicionalmente ha sido así, siempre hubo novela urbana y es normal porque el inicio de la novela tiene que ver con la creación de las ciudades industriales, donde la gente no se conoce y se encuentra. Pero en los últimos años hay lo contrario, mucha novela ambientada en el rural. Si a mí me preocupaba algo no era elegir una cosa u otra, porque cada historia tiene su paisaje, sino ser ese novelista de ciudad que de repente, por una especie de capricho o moda, se apunta a hacer una novela en el rural.
No quería que fuera así y quería suplirlo, al margen de que es un entorno que conozco al llevar toda la vida visitando un lugar parecido a Valdeplata, leyendo mucho sobre leyendas rurales gallegas, hablando con gente del lugar de más edad para que me explicasen la historia de este tipo de verbenas… Está bien tener este tipo de prevención, yo, que he crecido en Barcelona pero tengo esta relación con Galicia, hasta donde no llegue mi memoria o lo que me invente quise documentarme bien.
Pero, la novela tampoco es complaciente con Galicia y la desnuda con sus montes de eucaliptos, sus caciques o su punto esotérico. ¿El libro funciona mejor aquí que en otros sitios o es universal?
No sé si universal, pero sí intento, precisamente al ser un terreno que quiero y siento mío, no idealizarlo ni desmitificarlo. Hay muchas cosas del rural que tienen que ver con otros ritmos de vida, otras complicidades…una serie de cosas que considero muy valiosas y que son absolutamente reivindicables. Pero hay ambientes rurales mucho más claustrofóbicos, donde la diferencia se penaliza, y quería hablar de ambas cosas.
Los sitios donde se inspira la novela son precisos, hermosísimos, siempre los he visto así, a través de la mirada migrante de mis padres y de mis propios ojos. Pero no quiere eso decir que no te acerques a ese paisaje y veas sus peligros y entiendas que ningún territorio se queda anclado en una época, todos evolucionan y donde hay vida hay conflicto, problemas, elementos que ensalzar y denunciar. Por eso la novela intenta no ser complaciente, pero sí creo que aparece como un sitio sugerente, mágico, bonito, pero al estar vivo tiene sus conflictos y problemas. Sería peligroso no explorarlos.
Por otra banda, ‘Orquesta’ podría percibirse como un paseo por la nostalgia, a los veranos en bicicleta, a los días de fiesta que se alargan hasta al amanecer…¿Qué es para ti la nostalgia? ¿Es algo de lo que debemos alejarnos o que podemos abrazar de vez en cuando?
Sí que la novela intenta narrar una noche pero a través de un mecanismo que es la música, con las canciones que disparan una serie de recuerdos que catapultan el pensamiento de los personajes a otras décadas a ese mismo lugar, la misma fiesta. Me parecía sugerente porque me servía para repasar el pasado reciente de ese lugar y por extensión del país. ¿La mirada es nostálgica? Depende del lector más que de mí.
Yo soy una persona con tendencia a la nostalgia, pero sí la considero peligrosa cuando eso reivindica un pasado quitando todo lo malo, haciendo ese pasado perfecto. Eso puede llegar a ser no solo reaccionario sino tóxico. Si tú crees que todo era mejor hace 60 años, y digo eso con intención, que era un jardín sin problemas, el siguiente paso es que el ahora sea igual que ese pasado. Eso es tremendo, porque repites los problemas y abusos de entonces. No por nada en España a la gente de extrema derecha se los llama nostálgicos, por ese rescate sin problemas de que “todo era mejor”. El siguiente paso a esa reflexión es que todo vuelva a ser como antes. Y eso es peligroso.
Y, como hijo de gallegos, ¿tienes nostalgia de algún verano en Galicia?
Sí, pero los reescribo, los reinvento. La cuestión con los hijos de gallegos emigrados es que somos muy peligrosos. Somos un arma cargada, porque nuestra visión es la de los padres que se tuvieron que ir y no querían irse. De entrada, desde bebé, tu retrato de Galicia es un retrato magnífico, del que se tuvo que ir y vuelve una o dos veces al año. El que crece con eso tiende a mitificar aquello. Si encima cuando vuelves es en los momentos en los que no estudias o no trabajas todo suma y crea una bola de mirar los lugares como magníficos, que lo son, pero el reto en la novela era, sin dejar de contar eso y ese punto especial, no dejar de explicar los conflictos que existen.
"Yo soy una persona con tendencia a la nostalgia, pero sí la considero peligrosa cuando eso reivindica un pasado quitando todo lo malo, haciendo ese pasado perfecto. Eso puede llegar a ser no solo reaccionario sino tóxico"
Esos personajes que se van, o que huyen, y al volver el pueblo es distinto…
Claro, porque tendemos a pensar que cuando perdemos de vista a alguien se queda congelada. Pero esa persona envejece, se carga de manías, ya no es como recordabas. Con los lugares pasa lo mismo, son como nos conviene recordarlos pero ese lugar no es así, sigue evolucionando, para bien y para mal. Eso es lo que intenta ‘Orquesta’ con una serie de personajes que lo tienen todo: el que se quedó porque quiso, la que se tuvo que quedar irremediablemente, el camionero homosexual no declarado que se tuvo que ir a la ciudad para buscar un cierto espacio de libertad para no actuar de forma clandestina… También los jóvenes de la novela, que ven que la ciudad es dura, que los alquileres son caros, y los personajes se plantean volver porque lo ven con esa capa de idealización, pero al volver ven que no era solo eso, que la vida ahí tampoco te ofrece las oportunidades que esperabas.
LA MÚSICA COMO ELEMENTO CONDUCTOR
Y conectando con ese modo en el que usas la música para viajar entre personajes, ¿qué banda sonora tenían esos veranos de Miqui Otero en Galicia?
Hay dos respuestas: la banda sonora de mis auriculares y lo que sonaba en los sitios a los que iba, ya fuesen verbenas o discotecas de Foz.
O grillos, o silbidos...
También. La ciudad no suena como suena la casa de mis padres. Es un ambiente completamente diferente y suena distinto. La novela está llena de esa descripción de lo que oyes, lo que hueles, lo que ves. En la música están las canciones que escuchaba en cada momento y descubrí por amigos de allí hasta esta música que aparece en la novela que tiene que ver con lo que tocan las orquestas y que desde pequeño me ha fascinado mucho. Siempre me ha llamado la atención que en un sitio nublado y en el que se ven chaquetas hasta en verano la música que sonaba eran temas tropicales. No tiene que ver con la radio, sino con la cultura del lugar, con esos emigrados a La Habana o Caracas y esa música que mandaban desde esos sitios. Esa es la razón por la que aquí se escucha merengue o cumbia, algo que tenemos asumido pero que es extraño para alguien de Cataluña donde no se escuchaba tanto eso. Sería una mezcla de esta banda sonora peculiar del lugar y mis gustos del momento.
Es cierto que en Galicia en particular el mundo de la verbena es prácticamente una religión. Los seguidores de orquestas como París de Noia o Panorama son poco menos que hooligans del orquesteo. ¿Crees que responde ese fenómeno orquestero a esto que tú dices?
No, creo que es algo más actual. La novela no va de eso, porque la ‘Orquesta’ de la novela para mí son los personajes, la suma de la gente que baila o mira al grupo musical. Es curioso porque se han dado épocas diferentes en torno a esto. Recuerdo que en mi adolescencia renegábamos de participar en la orquesta, lo normal era no participar e irnos a la discoteca. Esto es algo que sucede desde hace unos años, algo que tiene que ver con la gente en un mundo cada vez más uniforme, donde las calles comerciales son iguales en cualquier ciudad europea, creo que esa cultura anónima y parecida tiene un regreso al sentido de pertenencia a cosas peculiares de cada lugar.
Pese a que esta novela se lee en otros sitios de España y se identifican, la verbena gallega es peculiar, es distinta al resto. Es una reacción a que todo sea igual, hay un repliegue incluso de la adolescencia y la juventud que quiere vivir todo eso, porque lo ve diferente. Los que luego vuelven deben pensar, con toda razón, que los imbéciles éramos nosotros cuando éramos jóvenes, porque esto no lo tengo donde estoy ahora. Esto lo he vivido en Galicia y en el pueblo de donde es mi mujer, un pueblo de la frontera entre Zamora y Portugal, un intento de los jóvenes de mantener esto vivo.
¿Y también han cambiado tus gustos musicales desde entonces?
Sí. O no. Más bien ha cambiado la música que busco o compro, pero sobre todo ha cambiado mi mirada hacia esta música popular como un lenguaje común entre gente muy distinta. Lo que ha cambiado es que veo un prado de fiesta y a la gente bailando estas canciones y no me pondría jamás a decir si son buenas o malas, lo importante es si las están disfrutando. Sí valoro más allá del gusto todas esas canciones que no sabes cuándo las has escuchado por primera vez pero que todo el mundo las canta y se sabe de memoria. Es una especie de cosa hereditaria, casi mágica. Mi yo adolescente buscaba la cosa más rara para escuchar, pero ahora quiero apreciar, y es uno de los impulsos para escribir esta novela, esa cosa casi colectiva o de comunidad que ofrece esta música.
"Recuerdo que en mi adolescencia renegábamos de participar en la orquesta, lo normal era no participar e irnos a la discoteca. Esto es algo que sucede desde hace unos años, algo que tiene que ver con la gente en un mundo cada vez más uniforme"
Por tus obras, parte de tu proceso creativo parece que sale de la observación a tu entorno y a la sociedad en general para componer tantos personajes como actúan en este libro. ¿Cuánto tiempo dedicas a esto? ¿Estás siempre con la antena puesta o la enciendes y apagas?
La antena siempre está puesta. Cuando estoy en un sitio me tengo que controlar para no mirar fijamente la conversación de al lado. Mi mujer me abronca cuando miro de forma muy descarada o pego demasiado la oreja. Siempre me ha gustado ser el que mira a los que se divierten o hacen otra cosa. Lo llevas incorporado siempre y escribo desde que era un niño. Lo que pasa con mis últimas novelas, sobre todo con la última, es que te vas haciendo una carrera, por suerte encuentras lectores y puedes dedicarte a escribir de una forma más profesional, lo que hace que esto sea además de una vocación un oficio.
MIQUI OTERO Y EL PENALTI DE DJUKIC
Empata el ambiente de una verbena un poco con otro elemento que ha marcado tu trayectoria vital y profesional, como es el fútbol. ¿Puede tener la orquesta y la música en general ese componente litúrgico que tiene el ir al campo a ver a tu equipo?
Para mí sí. Hay algo parecido y de hecho cuando me planteo escribir la novela tenía muy claro que no me gustaba esta cosa de que una historia es para una generación concreta o un perfil determinado de lector. Quería algo que incluyese a todos y me planteaba dónde sucede esto, donde personas de edades distintas o de gustos distintos coinciden durante un tiempo determinado. Uno de esos lugares era un campo de fútbol. Es una cultura muy democrática, pero es cierto que en un campo según cuanto pagues estás en una zona u otra del estadio, pero en la verbena están todos al mismo nivel.

El fútbol tiene este lenguaje, aunque el fútbol moderno está pervertido de muchas maneras, resulta un lenguaje común. Si te quedas callado en un ascensor casi siempre se puede empezar a hablar de fútbol. Es parte de una identidad, no puede ser la única. Uno de los momentos más decisivos en mi vida, aunque suene solemne, es el día del penalti de Djukic. Yo estaba en el Camp Nou y mi padre era del Dépor. Ese último partido lo fui a ver con un amigo por primera vez sin la compañía de adultos al fútbol y mientras se jugaba yo estaba decidiendo qué tipo de persona era: una persona que era del Barça le daba igual ganar o no la liga porque era mucho más bonita la historia del Deportivo, pero a la vez estaba con mi mejor amigo en el campo y no podía evitar pensar en el sitio al que iba cada verano… Fue un momento decisivo y lo cuento en un libro que ha sacado Panenka ‘El descuento. 100 relatos de fútbol más allá del partido’.
Este miércoles presentas en A Coruña. Encontrarás la ciudad cambiada.
Desde aquel día hay una resaca y yo me he sentido mal por mi reacción. En ese momento era la cuarta liga de Cruyff y no tenía sentido en mi forma de ser. Si lo hubiese visto en casa con mi padre…pero no dejas de contagiarte porque estabas en esa edad en la que decides cómo eres, que coges esta familia de adopción que son tus amigos. Fue un momento importante de mi vida y fue un partido de fútbol.
"Uno de los momentos más decisivos en mi vida, aunque suene solemne, es el día del penalti de Djukic; mientras se jugaba yo estaba decidiendo qué tipo de persona era"
Hace unos años cuando vine a presentar la anterior novela en A Coruña le compré a mi hijo una camiseta del Dépor y otra a mi padre, una edición vintage. Fue mi manera de saldarlo. Ahora cuando vaya quería intentar comprarle otra a mi hijo, que se le quedó pequeña. El domingo pasado me alegré muchísimo. ¡Aunque mi padre es un chaquetero! Cuando llegó a Barcelona era del Celta, pero el Dépor empezó a ganar y era del equipo gallego, aunque siempre ha sido muy del Barça desde que llegó a la ciudad.
Y, por lo mismo, la mirada amarga que pueden tener algunos personajes, ¿podría ser parte del ADN gallego o más bien fruto del barcelonismo?
¡Es una mezcla, desde luego! Tengo un montón de rasgos muy gallegos. Ese “sí pero no”, intentar entender esto y lo contrario. En mi literatura está todo esto, un cierto pesimismo casi congénito que tiene que ver con el barcelonismo hasta Wembley 1992, con esa cosa fatalista de Núñez. Es la mezcla de las dos cosas, tiene mucho que ver con ese carácter gallego, increíblemente generoso pero suspicaz.
Aquí las orquestas suelen cerrar con ‘Dolores se llamaba Lola’ de Los Suaves. ¿Cuál sería una buena canción de cierre para esta entrevista?
Soy bastante fiel en la novela a la forma en la que evolucionan las orquestas. Meto frases según la escena, claro, pero intentaba seguir ese avance típico de las orquestas. Te diría que las últimas, ‘Volando voy’ y una de Julieta Venegas. Pero ‘Volando voy’ resume bastante el espíritu de la novela con aquello de “Enamorado de la vida / aunque a veces duela”.



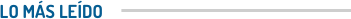
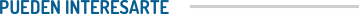



Escribe tu comentario